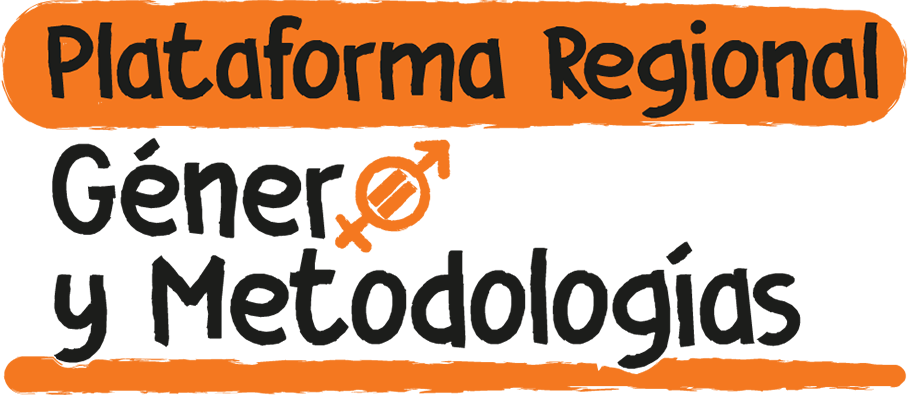La bióloga peruana Carla Mere se dedica a investigar los sonidos de la naturaleza. Durante los últimos dos años, ha registrado los sonidos de los Andes Amazónicos con grabadores acústicos. Para ello, instaló equipos en diferentes zonas altitudinales de los Andes amazónicos peruanos, entre la estación biológica Wayqecha, en Cusco, hasta la estación biológica Los Amigos, en Madre de Dios.
Mere empezó su carrera de bióloga trabajando con primates, especialmente con el mono choro (Lagothrix lagotricha), pero fue el estudio de las perdices lo que la llevó a sus investigaciones con los sonidos. “Estas aves esquivas son muy vocales y utilicé grabadoras acústicas para entender cómo compartían el espacio acústico, porque había muchas especies del mismo género viviendo en un mismo lugar. Una pregunta ecológica clave es entender si las especies similares dividen o comparten el mismo nicho ecológico”, reflexiona la bióloga, como una forma de explicar lo que significan los sonidos de la biodiversidad y por qué son importantes en la investigación científica.
«Es un trabajo en equipo», dice Mere, y menciona a Zuzana Burivalova, profesora de la Universidad de Wisconsin-Madison, y a Reid Rumelt, candidato a PhD en la Universidad de Miami, ambas universidades de Estados Unidos, así como un grupo de coordinadores de campo y becarios.
Actualmente, Mere es coordinadora del programa de Tecnología de la Conservación en Andes Amazon Fund y presentó su investigación durante el Encuentro sobre Resiliencia Climática y Tecnologías para la Conservación, que se realizó en septiembre en Perú. Durante la cita conversó con Mongabay Latam.
—¿En qué consiste sus investigaciones con los sonidos de la naturaleza?
—Parte del trabajo es utilizar diferentes tecnologías para la conservación y las grabadoras acústicas captan datos que no son captados por otras tecnologías. La diferencia, por ejemplo, de las grabadoras con las cámaras trampa es que las cámaras trampa se enfocan, principalmente, en animales terrestres que no vocalizan tanto como otras taxas.
Con los grabadores podemos complementar aquella información que no está siendo capturada por las cámaras trampa. Organismos vocales como las aves, las ranas, los insectos y los primates, principalmente, son capturados por las grabadoras acústicas. Y, básicamente, las estamos usando porque queremos ver si los datos que capturamos pueden darnos algún indicador a nivel de paisaje, sin enfocarnos en una especie en particular. Queremos ver si esos indicadores están reflejando algún patrón ecológico.
El equipo de trabajo de Carla Mere, en plena selva peruana. Foto: cortesía Carla Mere
—¿A que se refiere con patrón ecológico?
—Los investigadores se enfocan en plantas, en los individuos de árboles, trabajan ranas o con insectos. Todo es a nivel de especie.
En cambio, los índices acústicos son indicadores de biodiversidad y se ha comprobado que son efectivos, por ejemplo, para determinar que una zona ha sido restaurada con plantas nativas y se está recuperando su biodiversidad comparado con una zona que ha sido talada. Para eso se usan los indicadores acústicos.
—¿Puede explicar qué es un índice acústico?
—Un índice acústico resume la actividad vocal de un lugar. Mezcla todo, no diferencia entre rana, entre ave, entre mono, sino que es un valor que está resumiendo el sonido en ese lugar.
El índice acústico ha sido usado para poder comparar la efectividad de muchas estrategias de conservación, como la restauración, pero no se ha utilizado en gradientes altitudinales y queremos verificar si es una medida rápida que nos pueda dar el estado de la biodiversidad en la elevación más alta y en la elevación más baja. Más que enfocarnos a nivel de especie, tenemos la big picture —imagen completa— de una manera rápida para ver si hay cambios a lo largo del tiempo y si esto nos está dando algún patrón o alguna idea de cómo está variando la biodiversidad a lo largo del gradiente.
Estamos trabajando en el Valle del Kosñipata y tenemos un gradiente elevacional donde tenemos acceso de manera rápida, está relativamente bien conservado, hay datos y patrones que se han establecido con estudios anteriores que nos puede servir para corroborar.
—¿Qué características tiene el ecosistema en el que realiza su investigación?
—Estamos trabajando en ecosistemas de montaña que son de los más biodiversos del planeta, y también peligro, dada su importancia hidrológica entre muchos más servicios ecosistémicos. Estas montañas concentran múltiples pisos altitudinales en distancias cortas, pasas de 500 a 600, a 1000, a 2000, a 3000 metros de altura, cruzando condiciones climáticas contrastantes y que albergan una gran cantidad de especies endémicas.
—¿Cómo se relaciona esta investigación con el cambio climático?
—En el encuentro, uno de los investigadores —Miles Silman— dijo que a través de las mediciones de los árboles pueden ver que muchas plantas están moviéndose a cierta distancia cada cierto tiempo porque están tratando de adaptarse al nuevo clima que está cambiando. Quiero ver si es que a través de la acústica podemos identificar cambios en el sonido. Los sonidos básicamente son los animales, son los organismos. Si vemos que la saturación acústica —el indicador que usamos— simplemente es un valor mayor, indica que hay mayor sonido, más actividad vocal, más animales en esa zona.
La investigación se realizó en diferentes gradientes altitudinales entre los Andes y la Amazonía. Foto: cortesía Carla Mere
Quiero ver si este indicador varía a lo largo del tiempo y cambia a nivel de elevación. Si en la altitud 600 mi saturación es de 70 y en cinco años vuelvo a hacer mi análisis y veo que la saturación en esta elevación bajó, pero subió en la elevación 1000, me está indicando que los organismos vocales no se están distribuyendo en esa elevación que encontré hace cinco años, sino que están moviéndose. Estamos tratando de evaluar si el indicador acústico puede hacer un tracking de estos cambios en patrones de biodiversidad.
—¿Cómo sería?
—Como no estamos trabajando a nivel de especie, el indicador está resumiendo todo lo que está en ese lugar. También es importante cuando usamos los indicadores acústicos hacer un análisis de la saturación para saber qué organismos están contribuyendo más a esta saturación. Yo escucho mis audios y digo, en este audio encuentro un ave, un insecto, una rana, otra ave. Y voy haciendo anotaciones manuales y un estudio estadístico, así podemos determinar qué taxa, en este caso, de aves, anfibios o insectos están contribuyendo a este indicador y en qué elevación.
—¿Qué se busca con estos análisis?
—Nuestro objetivo es crear una metodología que pueda ser replicada por las personas que hacen gestión en áreas protegidas. Siento que puede ser una manera más rápida y resumida para los tomadores de decisiones.
—¿Cuánto tiempo lleva investigando los sonidos en el Valle de Kosñipata?
—Empezamos en 2023, tomando datos continuos, porque es importante el monitoreo continuo cuando hablamos de cambio climático para encontrar patrones, dónde hay caídas, dónde hay movimiento. Ya hemos completado la colecta de datos en septiembre. Tenemos datos de un año a lo largo de todo el gradiente y en zonas altas y zonas bajas por casi dos años.
Carla Mere y su equipo investigan los sonidos de la biodiversidad en el Valle de Kosñipata, entre los Andes y la Amazonía peruana. Foto: cortesía Carla Mere
—¿Cómo se hicieron estas mediciones?
—¿Ha visto una cámara trampa? Es parecida a la grabadora acústica, solo le añades el componente del micrófono. Simplemente lo colocamos en un árbol, a aproximadamente dos metros de altura sobre el suelo, accesible en el árbol. El micrófono se dirige hacia abajo para que tenga una mayor cobertura de organismos terrestres y los que están en la mitad de la estructura vertical del bosque, además que reduce la exposición de lluvia, vegetación, viento, etc.
Por las condiciones del ambiente teníamos que invertir en equipos que resistan en estos climas. Los colocábamos por un mes y luego sacábamos los datos, cambiábamos las baterías y se dejaban nuevamente. De 2023 a 2024 teníamos 16 equipos y el año pasado tuvimos diez.
—¿Qué resultados tienen hasta el momento?
—A lo largo del gradiente, conforme se incrementa la altitud, la biodiversidad se reduce y la riqueza de especies baja en algunos grupos. Actualmente, con los datos que he analizado, que corresponden a la zona alta, desde 2300 hasta 3500 metros de altura, los datos usando indicadores acústicos no están siguiendo ese mismo patrón. Por ejemplo, en 2600 los índices acústicos son altos, en 3000 incrementan un poco más, en 3500 metros indicadores acústicos bajan nuevamente.
Aún nos falta analizar los datos y ver qué organismos están contribuyendo a una mayor saturación en cada elevación. Lo que resalto hasta ahora es que los indicadores acústicos están reflejando patrones diarios claramente definidos: en bosques relativamente sanos, la actividad vocal suele concentrarse alrededor del amanecer y el atardecer. Estudios en bosques tropicales muestran picos acústicos durante esos períodos, lo que sugiere actividad intensa de aves e insectos en esos momentos del día. En el amanecer, muchas especies de aves inician su canto territorial, mientras que insectos también pueden mantener actividad significativa; algunas ranas lo hacen también temprano, aunque su canto depende en ocasiones de lluvia. Estos patrones crepusculares están siendo capturados por nuestras grabadoras a través de ese índice de saturación, lo cual es consistente con un ecosistema que aún funciona: los organismos están presentes y activos.
Siempre hay estos picos de actividad en el amanecer y atardecer y estos patrones están siendo capturados por las grabadoras con este índice de saturación, lo que refleja que estamos en un paisaje relativamente saludable, tenemos amenazas, sí, pero el ecosistema está probablemente cumpliendo su función, los organismos están ahí.
El índice acústico nos sirve para monitorear cambios de diversidad a lo largo de una elevación. Eso es lo que queremos comprobar.
—En lo revisado hasta ahora ¿qué especies ha encontrado en mayor cantidad?
—Estas zonas de montaña son tan importantes porque son hotspots de biodiversidad, debido al gradiente altitudinal. En cada elevación tenemos una comunidad de especies únicas. Es lo que se llama diversidad beta.
En cada elevación, mientras caminas en la montaña y la vegetación cambia, el clima cambia tan abruptamente que las especies especializadas en su propio ambiente, si suben un poquito más, ya no encuentran el ambiente en el que se sienten cómodas. Entonces eso hace que la diversidad de especies sea mucho mayor en un ecosistema de montaña. ¿Cuál es la más abundante? Varía dependiendo de la elevación en que me encuentre.
—¿Resulta difícil analizar los sonidos?
—Los datos acústicos son muchos. Cuando sacas los datos de la grabadora son demasiados porque estamos grabando de manera continua 24 horas los siete días de la semana. Son muchos terabytes de datos. Esa es una de las desventajas de los datos acústicos comparados con las cámaras trampa. Pero tenemos una memoria de por vida. Si alguien quiere comparar cómo estuvo el Kosñipata en 2020 versus 2040, tenemos un registro vivo de cómo era el paisaje sonoro.
Además, los datos acústicos tienen tanta información que no solamente lo podemos utilizar para establecer indicadores y ver si funcionan o no, sino también para hacer estudios a nivel de especie. Con la inteligencia artificial, que está de moda, podemos crear o expandir librerías acústicas que pueden alimentar modelos de inteligencia artificial.
La investigación se inició en 2023 y durante tres años se grabaron de manera continua los sonidos de la naturaleza. Foto: cortesía Carla Mere
—¿Una librería acústica?
—Una librería acústica es, básicamente, como un museo que colecciona los cantos de las especies. Una librería acústica va a tener muchos de estos sonidos. Cuantos más datos tengo de esta especie, mi modelo va a ser mucho más exacto y más preciso. Hay muchas aves. Hay muy pocas de insectos, hay muy pocas de ranas, de animales tan difíciles de ver, como por ejemplo, el mono choro.
Están los datos ahí y si tenemos a un experto de ave, de ranas, de insectos, que esté dispuesto a revisar los audios para aumentar la librería. Esto es un aporte a la ciencia bastante grande. Todo tiene que ser Open Access.
Tenemos los datos en discos duros y, lo bueno, es que también cada estación biológica guarda una copia en caso que haya algún tesista interesado en usar datos acústicos.
—¿Han desarrollado algoritmos mediante inteligencia artificial para hacer estos análisis?
—Aún no. Faltan manos y son muchos datos. Nos gustaría poder conectar con más investigadores, instituciones que estén interesados en la acústica para poder colaborar con el etiquetado de sonidos por especie y contribuir con la validación de modelos acústicos.
Continuar un monitoreo tan largo como el que hemos hecho no es imposible, pero sí es un desafío enorme por la cantidad de datos generados. Pero el monitoreo a largo plazo es clave para entender cómo responde la biodiversidad frente a los cambios de clima que ya están ocurriendo. Tenemos la oportunidad de registrar lo que otros no han visto, de anticipar posibles rupturas ecológicas, y de demostrar que aún hay ecosistemas en funcionamiento, los cuales debemos proteger. Esos ecosistemas nos están hablando, solo debemos aprender su lenguaje.
—¿Por qué en estos periodos?
—Todo tiene que ver con la lluvia, pues viene la floración y la fructificación. Muchas especies empiezan a reproducirse en esa época, las aves, por ejemplo, comienzan a poner sus nidos. Entonces, sabemos que son épocas clave de cambios. La biodiversidad en esas épocas cambia.
Y los cambios de clima afecta a la fenología de las plantas y la fenología de las plantas afecta a la disponibilidad de recursos para muchos animales. Sin los recursos, los animales no tienen energía y sin energía, pues eso también afecta sus ciclos de reproducción.
Instalación de un equipo acústico en la selva. Foto: cortesía Carla Mere
—¿Qué espera de este proyecto?
— Debemos aprovechar las nuevas herramientas de tecnologías de conservación para colectar datos de manera mucho más eficiente, efectiva y no invasiva, pero sin dejar de lado la historia natural, sin dejar de lado la biología de campo.
Creo que debemos ir de la mano con los nuevos avances tecnológicos y ver si es que nos ayudan a responder las preguntas ecológicas que son necesarias abordar sobre el cambio climático, la resiliencia climática y en los patrones ecológicos que son fundamentales en este campo.
—¿Cuáles son esas preguntas claves sobre el cambio climático?
—Cómo los organismos están respondiendo a climas cambiantes, hacia dónde se están moviendo o qué sitios están ocupando, qué nuevos hábitats son importantes para su supervivencia. La acústica nos permite eso, ver si una especie está o no en un lugar, de manera rápida. Con esos datos, simplemente relacionar: ¿cómo es este hábitat que ha ocupado? ¿Qué características tiene? ¿Está cerca a un área con mayor frutos?
Es importante tener estos datos de detección, pero también es importante relacionarlos con el entorno en el que se encuentra la especie. Mi objetivo es sacar provecho de estas nuevas tecnologías, utilizar los datos para generar información que pueda ser digerida por un público mucho más amplio que la comunidad científica.
Imagen principal: la investigadora Carla Mere lidera al equipo que busca crear una gran biblioteca acústica de la biodiversidad. Foto: cortesía Carla Mere