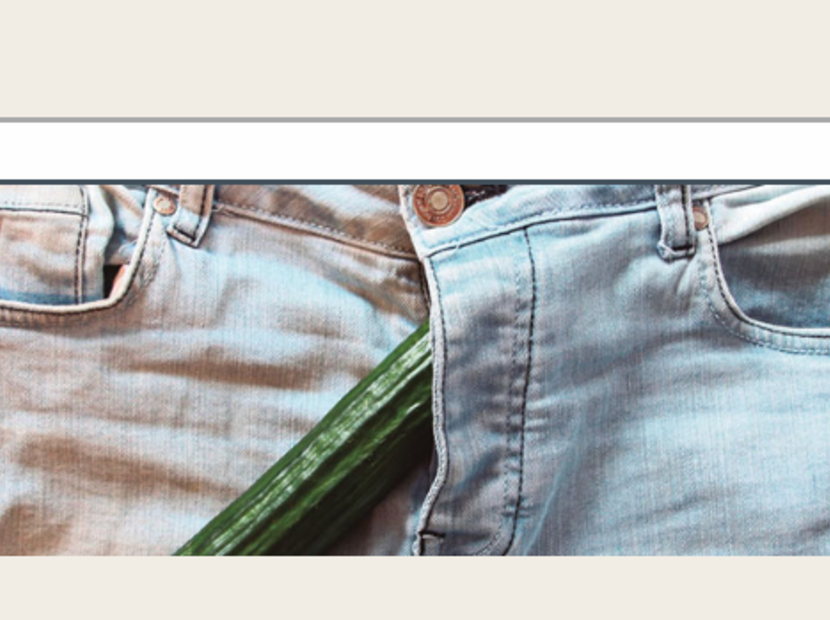Autor: César Galicia
No recuerdo el momento exacto en que lo aprendí: la sexualidad de los hombres cisgénero es simple. La creencia, muy propia de la heteronorma, va así: los hombres pensamos en sexo todo el tiempo, queremos sexo todo el tiempo, somos capaces de tener sexo todo el tiempo. Y como así de simple es nuestra psicología, también lo es nuestro performance: queremos meterla, sacarla, venirnos, dormir. Repite esta fórmula cada segundo o tercer día y tendrás a un hombre feliz. Y de eso se trata la sexualidad masculina. Las emociones no importan, no nos afectan. Todo es fácil y efectivo, como tenemos que ser los hombres. En ese sentido somos lo opuesto de las mujeres, a quienes hemos construido como nuestra antítesis: si nosotros somos simples, ellas son complejas; si nosotros racionales, ellas emocionales; si para nosotros el único fin del sexo es obtener placer, para ellas es el amor; si nosotros nos encendemos rápidamente, “como un foco”, ellas necesitan mucho tiempo para calentarse, “como una plancha”. “¿Qué quiere una mujer?”, preguntó Freud alguna vez. Y si ni el mismísimo padre del psicoanálisis pudo entenderlas, mucho menos nosotros. Todas estas creencias, desde luego, no son más que mitos. En realidad, cualquier afirmación que busque reducir cómo vivimos nuestra sexualidad a una o dos explicaciones siempre estará incompleta. Sin embargo, éstas siguen vigentes en la mayor parte de la sociedad. Y como señalaron los sociólogos John H. Gagnon y William Simon con su “teoría de los guiones sexuales”, aunque estas creencias sean falsas, estructuran, construyen y, sobre todo, limitan nuestra forma de vivir y entender la sexualidad. Los mitos, aunque sean inventos, educan. Tomemos, por ejemplo, a Roberto. Él me consultó porque tenía una disfunción sexual común: eyaculación precoz (se piensa que hasta 39 por ciento de los hombres podrían padecerla en algún momento). A su pareja esto la había molestado durante años, pero el punto de quiebre llegó cuando Roberto le confesó que a él no le incomodaba venirse a los diez o quince segundos de ser estimulado de cualquier manera. Al contrario: para él era lo normal. Cuando le pregunté por qué no le molestaba me respondió: “Porque aunque termino rápido, de todas maneras tengo un orgasmo.”

Fotografía de Annie Spratt. Unsplash
Su respuesta es consistente con los mitos que mencioné al inicio. A los hombres suelen educarnos para tener sexo y que no se trate de un encuentro, una conversación entre dos personas en la que media el placer, las caricias y los besos como lenguaje sino, más bien, como un acto simplón en el que el chiste es eyacular, sentir rico unos segundos… y ya. Súmenle a eso que, para muchos hombres, el momento de la eyaculación es cuando de verdad sentimos, ese momento de nuestras vidas en que nos permitimos abandonarnos a nuestras sensaciones por unos segundos. Eso explica que un hombre como Roberto se haya condicionado para eyacular a los pocos segundos y no pueda entender por qué su pareja se disgustó con él. Pensar que el sexo sólo existe para tener un orgasmo es ponerle una vara muy baja al placer. Por anhelar un orgasmo rápido, Roberto se estaba privando de otras experiencias: la intimidad con su pareja, el aprendizaje sobre su propio cuerpo, la sensación de cariño, la pasión acumulada hasta desbordarse, el juego, las risas. Es decir, toda práctica sexual más allá de la penetración. Y así terminaba incluso perdiendo la oportunidad de tener mejores orgasmos, porque su cuerpo y su mente apenas se estaban calentando cuando ya se había venido. Es claro que eyaculaba, pero no sé si pueda llamarse un “orgasmo”. ¿Sería esto un reflejo de toda su vida? Quizás. Roberto creció en un ambiente lleno de carencias, en donde muy temprano se acostumbró a sacrificar el placer para poder sobrevivir. Y seguía siendo así: gastaba poco y ahorraba mucho (sin saber bien por qué), comía rápido para no perder tiempo de trabajo, nunca tomaba vacaciones, rara vez hacía cualquier cosa que no se tradujera en productividad. El placer era una meta a la cual llegar, no un proceso consciente que había que disfrutar en todas sus etapas, segundo a segundo. Cuando le expliqué todo esto, Roberto se quedó mirándome unos segundos. “¿Entonces cuánto debo durar cogiendo?”, me preguntó. “Ni idea. ¿Veinte minutos? ¿Una hora? ¿Cinco horas? No importa. No estamos hablando de una medida de tiempo, sino de presencia.” No es cuánto tiempo, sino cómo puedes disfrutar ese tiempo. T. S. Eliot, en su poema “Burnt Norton”, dijo: “En el punto inmóvil del mundo que gira:/Ni carne ni ausencia de carne, ni desde ni hacia./En el punto inmóvil: allí está la danza”. ¿Cuánto tiempo debe durar el sexo? No sé. Lo que les dure la danza. Para sentir placer se requiere eso que la pareja de Roberto le pedía y que él no sabía cómo otorgar: presencia. Esa dificultad para estar presente es uno de los síntomas más característicos de la masculinidad en nuestra cultura. A los hombres no nos enseñan a estar sino a hacer, porque al hacer podemos demostrar. ¿Qué queremos demostrar? Nuestra masculinidad. De acuerdo con el sociólogo David Gilmore en su libro Manhood in the Making:
La verdadera hombría es distinta a la simple anatomía masculina, en el sentido de que no es una condición natural que llega espontáneamente a través de la maduración biológica, sino un estado precario o artificial que los niños deben ganar frente a grandes adversidades.
Este fenómeno tiene su correlato en la cama. Para la mayoría de los hombres el sexo es un performance en el que el objetivo no es estar con la pareja, sino hacer con la pareja. Es la cantidad lo que vale: el número de posiciones que practicamos, el recuento de orgasmos que provocamos, las veces que cogemos entre semana, si eyaculamos. Si hay placer o no en esas actividades, poco importa. Muchas veces el objetivo es sólo que se realicen y se cumplan los estándares esperados. El sociólogo Michael Kimmel explica:
El placer sexual es rara vez el objetivo de un encuentro sexual. Algo más importante que el mero placer está en juego: sentirnos hombres. La sensación de no estar teniendo suficiente sexo y la casi compulsiva necesidad de sexo para afirmar nuestra masculinidad se nutren mutuamente, creando un círculo vicioso de carencia sexual y desesperación.
La búsqueda constante por demostrar nuestra masculinidad a través de actos concretos es uno de los pilares que sostienen el mito de que los hombres tendemos hacia la racionalidad. Sin embargo, esa característica, más que un componente intrínseco de lo que somos, es una defensa de lo que tememos: qué sucederá cuando enfrentemos un problema que no pueda resolverse con una acción directa, si la capacidad de solucionar suele ser nuestra única herramienta para encarar la incertidumbre. Aquello que carece de solución directa y racional representa una amenaza a nuestra masculinidad. ¿Un ejemplo de esto? La disfunción eréctil. Las erecciones no se pueden controlar: lo saben los adolescentes cuando se les para en medio de una clase de matemáticas y lo saben los hombres que han padecido alguna vez disfunción eréctil. Tener una erección cuando no deseas, o no tenerla cuando sí deseas, es un fenómeno conocido como “excitación no concordante” y en la adultez suele aparecer en situaciones de mucho miedo o estrés. La alta prevalencia de la disfunción eréctil (al menos la mitad de los hombres mayores de cuarenta años la padecen, según la Secretaría de Salud de México) se debe a una mezcla de factores fisiológicos y psicológicos; sin embargo, toda la angustia que suele provocar y que golpea fuertemente las emociones de los hombres, y en muchos casos desencadena depresión, es completamente psicológica. Esto se debe, en parte, a que nos enseñan a valorar nuestra sexualidad en función de nuestra “potencia sexual” y ésta se estima en función del tamaño de nuestro pene y la firmeza de nuestras erecciones (de ahí que a la disfunción eréctil se le haya conocido durante mucho tiempo como “impotencia”). Estos elementos definen nuestro valor total como hombres. En nuestros penes está el centro gravitatorio de la masculinidad. Como consecuencia, los hombres generamos una relación paradójica y de mucha ansiedad con nuestros penes. En su libro The Will to Change, Men, Masculinity, and Love, la escritora bell hooks explica:
Los niños aprenden que deben identificarse con su pene y con el potencial placer que sus erecciones provocarán, mientras que, simultáneamente, también aprenden a temerle a su pene como si fuera un arma que podría traicionarlos, dejándolos indefensos, destruyéndolos.
Yo lo sé, porque lo viví.
La primera vez que no se me paró tenía 21 años. Ana, una amiga que me atraía mucho y con la que nunca imaginé tener sexo, estaba frente a mí, desnuda, desafiando justamente esa idea. Y yo estaba sorprendido, lleno de nervios. No sólo era que yo no esperaba que ocurriera eso, sino que, además, no había hecho nada para que pasara. Yo simplemente estaba bailando con Ana cuando ella tomó la iniciativa para besarme primero, y para proponer tener sexo después. Eso nunca me había ocurrido antes y, emocionado, accedí. Durante el faje todo marchó como era de esperarse. La deseaba muchísimo y mi pene estaba listo. Pero luego, al momento de ponerme el condón, como el conocidísimo cliché, mi pene dejó de reaccionar y mi erección se convirtió en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Si describo esta experiencia con tanto drama es porque así la viví. En realidad, lo que sucedió fue bastante simple y hasta tierno: Ana notó lo que pasaba y me preguntó si estaba bien. Le dije que me sentía un poco raro, culpé al alcohol (otro cliché), nos besamos un poco y nos fuimos a dormir. Al día siguiente hablamos como siempre, seguimos siendo amigos y todo bien. Eso fue lo que sucedió. Pero cómo lo viví fue distinto. Durante meses no pude sacarme de la cabeza un pensamiento: fallé. Ni siquiera sabía a qué o a quién había decepcionado, pero la sensación me sobrecogía como a un niño al que lo acaban de regañar a gritos por traer una mala calificación.

Fotografía de Dainis Graveris. Unsplash
Creo que pasaron dos cosas: la primera es que si cada encuentro sexual es una oportunidad para validar la masculinidad a través de nuestra erección, eso significa que en cada ocasión también existe el riesgo de lastimarla en caso de perder esa erección. La posibilidad de fallar frente a Ana, que me intimidaba tanto porque me gustaba tanto, me aterraba. En situaciones así es común que aparezca un tipo de ansiedad muy particular que ha sido bautizada “ansiedad por desempeño” y se refiere a la preocupación que surge por la expectativa de rendir adecuadamente en una situación dada, digamos, un partido, un concierto o una relación sexual. Esa ansiedad, comúnmente, termina provocando angustia y altera nuestras funciones fisiológicas, frustrando el desempeño que nos gustaría tener: terminamos jugando mal durante el partido, cometiendo errores durante el concierto o perdiendo la erección. De nuevo, falta de presencia: por dejar de estar en el momento y permitir que mi cabeza se fuera a otro lado, al lugar mental donde sólo existen las expectativas y los reclamos, olvidé que el placer es la razón por la que jugamos, interpretamos música o tenemos sexo en primer lugar. La segunda cosa que sucedió es que como yo no había hecho nada para ligar con Ana, nuestro encuentro de inmediato dejó de ser un espacio en el que yo tuviera que demostrar mi masculinidad. En retrospectiva, veo que eso pudo ser muy liberador, porque ya no había necesidad de probar que era digno. Todavía mejor: si ella había decidido tener sexo conmigo sin que yo hiciera nada, significa que me había dado su validación de antemano. Sin embargo, paradójicamente, esa situación me provocó muchísima ansiedad, porque dejé de saber qué hacer. Mi supuesta racionalidad masculina ya no servía de nada, me había dejado desarmado y enfrentándome a una situación nueva para la que los recursos que tenía no servían de mucho. Me sentía inseguro y mi cuerpo lo demostró. Lo cual era comprensible y congruente, desde luego, pero yo lo viví como una traición. ¿Por qué concluyo este texto hablando de mí? Porque me hubiera gustado saber estas cosas a los 21. O a los 22. O a los 23. a cualquier edad en la que no hubiera tenido que ir a psicoterapia y leer textos académicos sobre sexualidad y masculinidad para poder comprender no sólo por qué había perdido mi erección esa vez, sino también por qué me había dolido tanto, por qué me había sentido tan humillado, por qué la angustia de esa noche me persiguió durante años. La masculinidad puede ser una camisa de fuerza. Los pacientes que veo todos los días y que me hablan sobre sus disfunciones e insatisfacciones sexuales, como Roberto, me narran historias sobre egos heridos, niños asustados, adolescentes sin lugar en el mundo, hombres con miedo y con pánico a sentir miedo. Cuestionar el proceso que nos lleva a formarnos como hombres y a sentir que tenemos que probarnos todos los días y a todas horas, a riesgo de perder la sensación de hombría que nos da identidad, es una de las claves para liberarnos de esa restricción y poder tener relaciones sexuales (y vidas, en general) menos angustiantes, menos violentas, más presentes, más armoniosas y más placenteras.

Fotografía de Charles Deluvio. Unsplash
Hay que empezar a decirlo: el pene no es la medida de todos los hombres. La masculinidad no tendría por qué ser una perpetua competencia. El sexo no es un campo de batalla a donde te vas a probar como hombre. La disfunción eréctil no es una traición de tu cuerpo. El orgasmo no es la única razón para coger. Y la mayoría de las situaciones sexuales que consideramos disfunciones podrían dejar de serlo si reestructuráramos lo que entendemos como placer o como sexo. La sexualidad es compleja y puede generar tanto gozo como placer. Al hablar de las razones por las cuales los hombres verdaderamente tienen sexo, más allá de la aparente simplicidad de sus motivaciones y objetivos, el médico experto en sexualidad masculina Bernie Zilbergeld afirmó:
Queremos satisfacernos a nosotros y a nuestras parejas (y esa satisfacción podría ser definida de forma distinta por cada individuo), acercarnos emocionalmente (hacer el amor), validar nuestro sentido de masculinidad o feminidad, reflejar y generar sentimientos de excitación y pasión y, para algunas personas, producir una experiencia mística. Esto es pedir mucho a lo que parece una simple actividad física. Los grandes motivos que tenemos en la mente al tener sexo lo vuelven más complicado que meter tu cosa en su cosa y moverte hasta que te vengas. Mucho se desea, mucho está en juego. Cuando se llega a este nivel estamos muy lejos de hacer algo que surja naturalmente, como también estamos lejos de algo que sea fácil y sencillo.
Quizás al comprender y compartir todos estos procesos y experiencias, en vez de seguir contando una y otra vez las historias de conquistas sexuales y triunfos sobre la masculinidad que tanto daño nos han hecho a nosotros y al mundo, podríamos romper los mitos que nos impiden conocer nuestra sexualidad, nuestras emociones y nuestros cuerpos con profundidad y compasión, para en cambio comprender algo que supimos desde siempre pero queríamos evitar a toda costa: la sexualidad de los hombres no es simple, por el mero hecho de que la sexualidad humana tampoco lo es.
Imagen de portada: Fotografía de Dainis Graveris.
Bibliografia:
Con este término me refiero a personas que nacieron con cuerpos con pene, fueron socializados como niños y ahora tienen el rol social y la identidad de género de “hombre”, es decir, hombres cis. Sin embargo, reconozco que hay hombres que no son cis y su identidad es tan válida como la de cualquiera. ↩
T. S. Eliot, Cuatro cuartetos. México, Era, 2017.
David G. Gilmore, Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad, Paidós Ibérica, Barcelona, 1994. ↩
Michael S. Kimmel, “Fuel for Fantasy: The Ideological Construction of Male Lust”, apud bell hooks, The Will to Change: Men, Masculinity, and Love, Washington Square Press, Nueva York, 2005.
Bernie Zilbergeld, The New Male Sexuality, Bantam Books, Nueva York, 1999.
Fuente original: https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/573da62d-bf4b-4dd4-babc-ab6cded983c6/una-vara-muy-baja-para-el-placer