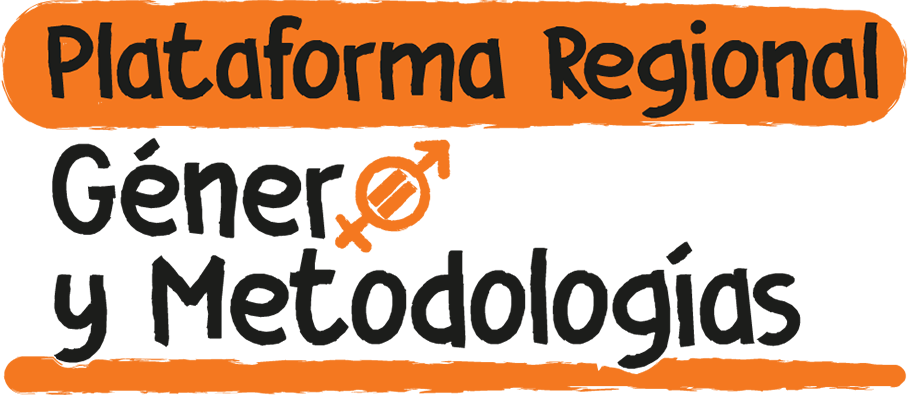Vinicio Buitrago
Psicólogo, Máster en Perspectivas de Género y Desarrollo
“Pasen al centro del salón aquellos hombres que alguna vez han sido discriminados por ser del campo”, “Pasen al centro del salón aquellos hombres que alguna vez han sido discriminados por ser de piel morena”, “Pasen al centro del salón aquellos hombres que alguna vez han sido discriminados por…” y así seguía la lista enumerando discriminaciones que sufrimos los hombres por ser gay, por ser jóvenes, por ser pobres, etc. En este ejercicio vivencial muchos hombres que participábamos por primera vez en un taller sobre masculinidades lográbamos ver que los hombres -como colectivo- también hemos recibido violencia. Pero el ejercicio tiene un alcance mayor: apunta también a visibilizar la diversidad dentro del colectivo de hombres, lo mismo que a reconocer el impacto que tiene sobre nosotros el modelo de masculinidad hegemónica, cuyos mandatos centrales son ser poderosos, fuertes, heterosexuales, no parecer ni mujeres ni niños. Los hombres recibimos discriminación cuando no poseemos esas características, no por el hecho de ser hombres.
Las mujeres, en cambio, reciben discriminación por el solo hecho de ser mujeres. La doble condición, muchas veces en conflicto, de ser mujer y negra, de ser mujer y obrera, etc, estaba latente en el malestar que experimentaron las feministas negras y socialistas en Estados Unidos a fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, cuyas necesidades e intereses eran sistemáticamente ignorados por las feministas blancas.
Ese malestar fue superado en parte por la comprensión de cómo operan esas múltiples opresiones en una misma persona o grupo por razón de, entre otras condiciones, la etnia y la clase social, lo cual fue facilitado por el concepto de la interseccionalidad, creado en 1995 por la feminista negra norteamericana Kimberlé Crenshow, que la definía como “un sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas” (Crenshow, citada por Muñoz, P, 2011, Pág.10). Ella partía de la constatación de que el racismo no tenía los mismos efectos sobre los hombres que sobre las mujeres negras y que éstas no vivían las consecuencias del sexismo de igual forma que las mujeres blancas (Expósito, C, 2012).
Desde entonces las intersecciones más analizadas han sido el cruce de la raza y la clase social con el género, lo que ha sido reforzado con los enfoques decolonial y de interculturalidad (IEEPP,2016; Viveros, M.,2021). Más recientemente, sobre todo en Europa, se ha ampliado el análisis interseccional incorporando las dimensiones de edad, orientación sexual, discapacidad y condición de migrante. Así mismo, la investigadora Carmen Expósito (2012) señala que la interseccionalidad ha sido adoptada por el Estado Español, pasando de las políticas de transversalización de género a políticas antidiscriminación, lo que ha permitido abordar con mayor eficacia las múltiples desigualdades que sufren las mujeres en todos los ámbitos.
En los trabajos con hombres, siempre incipientes en comparación con el avance de las mujeres, siguiendo la pauta de ellas, las intersecciones con el género que más han sido analizadas son la etnia y la clase social. En América Latina hay una fuerte imbricación de la etnia con la clase social: las personas racializadas como negras o indígenas han sido las más excluidas y por tanto las más empobrecidas. Por otra parte, la lucha de clases fue vista como la lucha de las luchas en los años 50 y 60, descalificando otras reivindicaciones, tildándolas de diversionistas, y en el caso del género, acusándole de ser parte de una agenda neocolonialista. Afortunadamente, y sin duda gracias a conceptos como la interseccionalidad, cada vez es más evidente que las opresiones se acompañan y justifican unas a otras, por lo que ha venido ganando terreno la convicción de que el abordaje debe ser integral.
Patrick Welch, uno de los pioneros de los trabajos de masculinidades en América Latina, identificó en 2001 algunas de las condiciones identitarias discriminadas y por lo tanto en situación de subordinación con respecto a la masculinidad hegemónica en Nicaragua: hombres racializados, empobrecidos y campesinos (Welch, P., citado por Muñoz, P, 2011, Pág.40).
En 2000, Olavarría había identificado algunas características de la masculinidad hegemónica y las subordinadas en el Chile de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, marcadas por la figura del hacendado como representante de la masculinidad hegemónica y el mozo y el peón como masculinidades subordinadas. Esa caracterización es confirmada por otra hecha en Guatemala, en que la masculinidad hegemónica se expresa en el rico-hacendado-militar, quien se apoya en el capataz-soldado como masculinidades subordinadas, sosteniendo relaciones de alianza en razón del bono patriarcal, que significa que todo hombre colocado en una masculinidad subordinada, digamos el capataz, tiene al menos un ámbito de ejercicio de poder: hombres bajo su mando y su hogar (ECAP, Guatemala, 2019). Esta alianza es reforzada por el hecho de que, al menos en teoría, el mozo puede llegar a ser hacendado alguna vez, lo mismo que el soldado puede llegar a ser general.
De los trabajos anteriores, solo el del ECAP se plantea la interseccionalidad como una de sus categorías de análisis. Esto no significa que la interseccionalidad no esté implícita ni impide que pueda ser aplicada en retrospectiva, como se ha tratado de hacer en este ensayo. Sin embargo, en la medida que se explicita, es posible identificar matices más específicos, como es el caso de una intervención llevada a cabo por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas entre los años 2015 y 2018, basada en un diagnóstico situacional de las representaciones sociales que tenían hombres colocados en masculinidades subordinadas en el Pacifico-Centro y la Costa Caribe de Nicaragua acerca de ellos mismos, de las mujeres y de la violencia.
Los resultados del diagnóstico, publicados en 2016, evidenciaron que los hombres colocados en las masculinidades subordinadas analizadas reproducían en sus representaciones sociales muchos estereotipos y mandatos de género de la masculinidad hegemónica. Un año después y luego de una intervención psicosocial, se logró ver cambios en sus representaciones sociales, lo cual es alentador y es una muestra de la utilidad metodológica del concepto de interseccionalidad.
No es casual que donde de forma más explícita se ha adoptado la interseccionalidad como categoría analística ha sido en países con la presencia de grupos fuertemente discriminados por razón de raza, como es el caso de Guatemala y Nicaragua. Yo veo en esto un factor motivacional, en tanto que la relevancia social, en este caso la alta radicalización, lleva a la comunidad productora de conocimiento o a las instancias de toma de decisión a interesarse en analizar esas intersecciones, lo que potencialmente se puede traducir en políticas o estrategias de abordaje pertinentes y eficaces.
Retomando la importancia del aspecto motivacional y viéndolo ahora del lado de los hombres que suelen mostrar mayor apertura a las masculinidades igualitarias o positivas, sería interesante analizar la intersección de algunas de las características que de manera consistente éstos suelen mostrar. De acuerdo a diversos estudios, como el de Gabriela Bard (2016), y lo que el autor de este ensayo ha visto, generalmente se trata de hombres de clase media, estudiantes, profesores y/o vinculados a organizaciones de sociedad civil con compromiso hacia la equidad de género.
Igualmente, sería posible analizar intersecciones más complejas en razón de un mayor número de condiciones identitarias consideradas. Por ejemplo, se podría contrastar representaciones sociales o prácticas de hombre-campesino-joven con las de hombre-campesino-adulto, hombre-gay-región del pacífico con las de hombre-gay-caribe, etc. Esto es relevante por la producción de conocimiento que supone pero además y sobre todo porque puede hacer posible abordajes más eficaces, en tanto que tomen en cuenta creencias, actitudes y prácticas específicas de esos grupos y, tal como lo plantea la organización global MenEngage, “asegurarnos (quienes trabajamos masculinidades) que nuestro trabajo hacia una transformación beneficie a las personas y grupos más marginalizados (MenEngage Alliance, 2019, Pág. 13), siempre teniendo como horizonte el abonar a la equidad de género y la justicia social.
--
Fuentes consultadas
Bard, G (2016) Aferrarse o soltar privilegios de género: sobre masculinidades hegemónicas y disidentes. En la revista Península, vol. XI, No 2. Págs. 91-112. En sitio https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-nacional-de-cordoba/seminario-de-genero/aferrarse-o-soltar-privilegios-de-genero/70883829
ECAP (2019) Guía metodológica básica para el trabajo con hombres indígenas comunitarios, en masculinidades empáticas y solidarias. Guatemala. En sitio https://www.generoymetodologias.org/media/publicaciones/archivos/Guia_Metodologica_basica..._masculinidades_con_hombres_ind%C3%ADgenas.pdf
Expósito, C. (2012) ¿Qué es eso de la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento de la diversidad desde la perspectiva de género en España. Universidad de Barcelona. En sitio https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/41146/39358
IEEPP (2016) Desmitificando la masculinidad hegemónica en Nicaragua: subjetividad, resistencias y masculinidades emergentes. IEEPP, Managua. En sitio https://www.academia.edu/102361444/Desmitificando_la_masculinidad_IEEPP
IEEPP (2018) Nuevas masculinidades, relaciones y realidades. Estudios de caso sobre cambios en comportamientos de la masculinidad hegemónica. Managua. En sitio https://generoymetodologias.org/media/publicaciones/archivos/Nuevas_masculinidades_relaciones_y_realidades._Una_nueva_masculin_EPEghN9.pdf
MenEngalge Alliance (2019) Transformando masculinidades: hacia una visión compartida. En sitio https://menengage.org/wp-content/uploads/2019/01/Transformando-Masculinidades-Hacia-Visio%CC%81n-Compartida-MenEngage-Alliance.pdf
Muñiz, P (2011) Violencias interseccionales. CAWN. Honduras. En sitio https://gabrielamoriana.es/wp-content/uploads/2017/05/Patricia_Munoz-2011-Violencias-Interseccionales.pdf
Olavarría, J. y Parrini, R. (2000) Masculinidad/es. Identidad, sexualidad y familia. Red Masculinidad, FLACSO, Chile. En sitio https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43927.pdf
UNFPA (2016) Género y masculinidades. Iradas y herramientas para la intervención. Uruguay. En sitio https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MASCULINIDADES.pdf
Viveros, M. (2021) Interseccionalidad, giro decolonial y comunitario. Biblioteca Masa Crítica. CLACSO. Buenos Aires. En sitio https://www.clacso.org/interseccionalidad-giro-decolonial-y-comunitario/