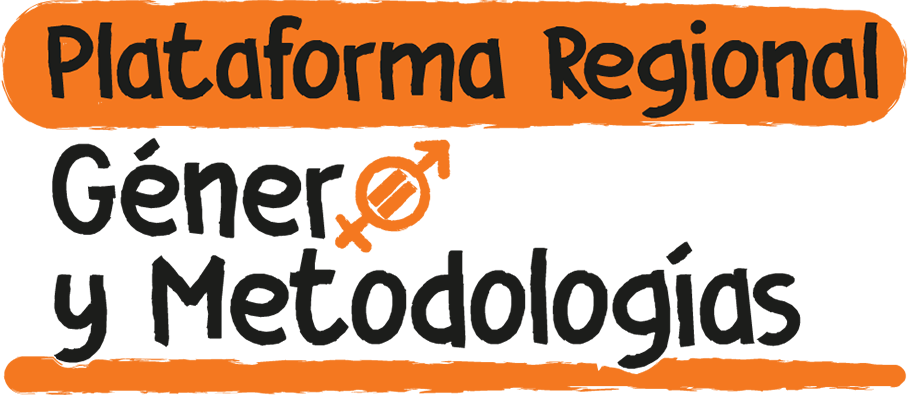Vinicio Buitrago
Psicólogo, Máster en Perspectivas de Género y Desarrollo
Soy un hombre que trabaja masculinidades bajo los principios de la educación popular. Igualmente he trabajado en el ámbito de la educación formal como docente universitario y asesor docente para profesorado de primaria y secundaria. A partir de esta experiencia, estoy convencido de la gran importancia del sistema educativo para la promoción de la equidad de género.
A nivel global, en el ámbito educativo han emergido con fuerza tres temas: la educación para la ciudadanía mundial (ECM), las habilidades digitales y las competencias emocionales (UNESCO, 2022, Pág. 104). Este último ha sido una de las puertas de entrada para el tema de género, a pesar de las resistencias de grupos conservadores que satanizan los temas de equidad.
En América Latina y El Caribe, la promoción de la equidad de género ha venido avanzando en la educación secundaria y terciaria, y, en menor medida, en la educación primaria y preprimaria. Ese avance ha venido de la mano de la transversalización del género en los programas y currículos, dando así cumplimiento al ODS 4 que plantea “garantizar una educación inclusiva, equitativa (las cursivas son mías) y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.”
Sin embargo, la inclusión del género en los ámbitos educativos enfrenta diversas barreras. Además de la resistencia de grupos conservadores, se suman otras, tales como la escasez de docentes, que, según la UNESCO, a nivel mundial, en 2030 representará un déficit de 10 millones de puestos docentes (UNESCO, 2022, Pág. 111) y la persistencia de la feminización de la docencia en el ámbito escolar (preescolar, primario y secundario). Por otro lado, prevalece la falta de capacitación, tal como se señala en el ODS 4, en el que se subraya “la necesidad de incrementar de manera sustancial la oferta de docentes calificados” (ODS 4.C).
Todo lo anterior constituye una barrera estructural para el abordaje sensible y pertinente del género en el ámbito escolar. En lo que atañe a la no denuncia de la violencia de género en los entornos educativos, las investigadoras Rosalba Ruiz-Ramírez y María del Rosario Ayala-Castillo (2016), encontraron que en las escuelas de Chiapas no hay personal educativo capacitado con perspectiva de género que brinde un verdadero acompañamiento a las víctimas, además que en las instituciones educativas no siempre existe un protocolo de acción para denuncias (Pág. 27). Me atrevo a afirmar que este hallazgo corresponde a una realidad bastante generalizada en América Latina y el Caribe, y que esto que sucede en relación a los casos de violencia consumada también pasa en lo que atañe a la prevención, es decir a la promoción de la equidad de género, en el sentido de que en muchos casos se cuenta con políticas y contenidos de género en los currículos, planes y programas escolares, pero no se cuenta con presupuesto, ni con planes de acción, ni muchas veces con personal designado para el monitoreo y seguimiento.
Esto es alarmante en tanto que la escuela es, como se dice, el segundo hogar para las niñas y los niños que acceden a ella, y que ahí se reproducen estereotipos y prácticas de desigualdad de género, tal como se muestra en uno de los pocos diagnósticos de género en el ámbito escolar, el “Diagnóstico sobre prácticas educativas en género cultura de paz” (2018), realizado con profesorado y estudiantes de la Fundación Fe y Alegría en 7 países de América Latina y el Caribe, del cual extraigo la siguiente cita:
“La división sexual del trabajo es aceptada por la mayoría del estudiantado que fue encuestada, la cual justifica el uso de la violencia de género cuando la mujer no cumple el rol asignado. Un 76% de las estudiantes mujeres y un 80% de los estudiantes hombres que fueron encuestados piensan que las mujeres son mejores en trabajos donde hay que cuidar a otros, por ejemplo, como: enfermeras, maestras y niñeras. Una parte de las personas encuestadas justifican que el marido se comporte de forma violenta cuando considere que la mujer no cuida bien a las hijas e hijos, o cuando le pide ayuda en las tareas del hogar.” (Fundación Fe y Alegría, 2018, Pág. 32)
Lo anterior no debería hacernos pasar por alto que, igual que toda institución, la escuela también tiene un gran potencial transformador. Los contenidos de género no solo se transmiten o son traídos a la conciencia a través de lo que se imparte en el aula (currículo oficial o manifiesto), sino que también son modelados, y esto tiene que ver con el currículo oculto. El currículo oculto son todos aquellos mensajes que son vehiculados por las prácticas que se dan en una institución, en este caso la escuela: las pautas de comunicación diferenciada hacia niñas y niños, la asignación diferenciada de atención, los espacios diferentemente asignados, lo que se considera aceptable o intolerable en las conductas de unas y otros, etc.
Los docentes varones pueden jugar un papel muy importante en el avance de la equidad de género. Ya se ha dicho que hay limitaciones estructurales lo mismo que a nivel personal, tales como la falta de capacitación, prejuicios y prácticas sexistas. No se trata de obviar esto, pero sí tenerlo en cuenta para superarlo.
Todo proceso transformador requiere acciones a nivel macro, lo cual de alguna manera se ha venido asegurando con la formulación de políticas, currículos, planes y programas, pero también se requieren acciones a nivel de las prácticas personales de parte del profesorado, en donde la conciencia crítica y el compromiso son elementos clave. ¿Por qué contribuir o comprometerse con la equidad de género? Si la docencia es una vocación humanista, la respuesta no hay que buscarla muy lejos: de entrada, es un asunto de justicia social. Los seres humanos estamos llamados a ser iguales y a poder desplegar todas nuestras potencialidades. Esto solo lo da la igualdad o la no discriminación. ¿Por qué la equidad de género? Las distintas formas de opresión (por raza, por nivel de ingreso, por género, etc.) no se expresan de forma aislada, en el vacío, sino que de forma combinadas y, sobre todo, se justifican unas a otras. ¿Puede alguien, como docente, como persona, estar en contra de la opresión de clases y no estarlo con la de género? ¿O ser racista? La conclusión de esto es que la emancipación social, la cual nos incumbe a todas y todos, pasa por la equidad de género.
Aceptado lo anterior, la pregunta es cómo contribuir desde mi posición de docente a la equidad de género. En esto, volvemos a recordar dos de los aspectos clave en el ámbito educativo: el currículo formal y el currículo oculto. En cuanto al primero, el currículo formal, podemos contribuir a la equidad de género asegurándonos de que hay contenidos de género en los contenidos de las diferentes asignaturas y tener el cuidado de implementarlos, de no dejarlos como no prioritarios. Asegurarnos de capacitarnos, buscar información sobre la realidad de género a nivel nacional y local, de modo que se facilite la contextualización de los contenidos y la transmisión de información veraz y actualizada.
En cuanto al currículo oculto, es importante tener presente que generalmente tiene mayor impacto la forma en que actuamos que lo que decimos. Aquí quiero retomar el planteamiento del educador argentino Gustavo Escobar, quien parte de la constatación de que la práctica de la enseñanza plantea una relación asimétrica de poder entre estudiantes y docentes. Y si esa persona adulta que está “frente al aula” es un varón heterosexual, esa asimetría se puede hacer más visible pudiendo remar desigualdad y violencias.” (Escobar, G, en Masculinidades al Plato, pág. 67) y luego nos plantea su desafío: “pensar(nos) desde otro lugar para problematizar conductas, repensar modos de vincularnos e incluso los modos y prácticas que tenemos como varones al momento de enseñar y aprender. Gritar y maltratar puede (y debe) dejar de ser una práctica habituada y habilitada para los varones, que luego también imitan las docentes en pos de esa búsqueda de autoridad” (Escobar, G, en “Masculinidades al Plato”, 2024, pág. 68)
No hay recetas para promover la equidad de género desde las prácticas personales, pero sí hay pautas que pueden ser sugerentes para abrir un debate y entre todas y todos ir dándole paso a un modelamiento de masculinidades alternativas al modelo hegemónico desde la docencia. Aquí hemos traído a colación algunas sugeridas por el educador Gustavo Escobar (2024), yo mismo he apuntado algunas otras en cuanto a cómo abordar los contenidos de los currículos formales pero sobre todo quisiera terminar este artículo invitándonos a todas y todos a seguir ampliando la lista de acciones puntuales que en el día a día podemos hacer de manera no sexista las y los docentes sabiendo que con ello contribuimos a la igualdad entre hombres y mujeres y, en definitiva, al desarrollo humano.
Fuentes consultadas
Asamblea Nacional de Nicaragua (2006) Decreto Ejecutivo No. 36-2006. En sitio http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/D148B6A9F54F18660625755F007AF24F?OpenDocument
Escobar, G (2024) “Masculinidades, referencias y prácticas escolares en los adolescentes varones de González Catán”, en “Masculinidades al Plato”, coordinador: H. Huberman, Ed. Fundación L Hendija ediciones. En sitio https://www.gandhi.com.mx/masculinidades-al-plato-9786316612052/p
Federación Internacional Fe y alegría (2018) Diagnóstico sobre prácticas educativas en género y cultura de paz. https://generoymetodologias.org/media/publicaciones/archivos/tomo_1_informe_diagnostico_final_feyalegria.pdf
García Villanueva, J. (2020) La transversalización de la perspectiva de género como una herramienta e intervención en educación. En la la revista Investigium IRE ciencias sociales y humanas. Junio 2020. En sitio file:///D:/Descargas/316-Textodelartculo-1708-1-10-20200721.pdf
Ministerio de Educación (2019) Currículo Nacional Básico. https://www.mined.gob.ni/biblioteca/wp-content/uploads/2018/08/DisenoCurricular_subsistema.pdf
Ruiz-Ramírez, R. y Ayala-Catillo, M. (2016) Violencia de género en instuticiones de educación. Revista Ra Ximhai. En sitio https://www.redalyc.org/pdf/461/46146696002.pdf
UNESCO (2001) Igualdad de género en la educación básica en América Latina y el Caribe. En sitio
UNESCO (2022) La encrucijada de la educación en ALC. En sitio http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo